Nací en Emérita, hace más de veinticuatro años, poco después de que Abd al Malik ben Qatan partiera de Córdoba con su ejército hacia los Pirineos y dos años antes que Carlos Martel los destrozara, en la batalla de Poitiers. A mi padre, Damiano, en su juventud le tocó participar en muchas batallas al lado del rey Witiza, de triste y amarga fama, hasta que una herida en su rodilla le condenó a arrastrar la pierna derecha por lo que le quedó de vida. Él, lejos de desesperarse con muchos sueldos ahorrados en su bolsa, pero amargado por tener que servir a los invasores, pasó a ser, primero ayudante y luego el principal recaudador de impuestos del cadí local. Así, con casi veinte años más que ella, conoció a mi madre, Lavinia. Ella y su familia judía habían emigrado de Toletum, donde sus padres habían formado parte de la antigua Corte, hasta que los Concilios les impidieron seguir allí. Ella, desde muy joven se sintió muy atraída por el arte de curar y lo aprendió junto a muy importantes sanadores que conoció en un viaje que hizo a Constantinopla. Con respecto a cómo se conocieron y las circunstancias de la boda, es algo que aún desconozco, pero lo que sí se es que, en algún momento, ella se convirtió a la religión cristiana; no se si con mucho convencimiento o no, pero el hecho de no haberme hecho circuncidar y de que mantuviera oculta un arca, forrada en plata, a la que muchas veces le vi orar, siempre me dio mucho en que pensar. Creo que son esos misterios y reservas familiares a los que conviene no conocer del todo, ¿no te parece? Tenía yo tres años cuando llegó a nuestra familia mi querida hermana, Altollana, unos meses antes de que Abu-l-Jattar ocupara el emirato, con sus correspondientes cambios. Así, el nuevo recaudador de impuestos de Emérita fue su yerno Ali-al-Kalib, para nueva tristeza de mi padre. Esa tristeza impotente crecía a la par de la fama y trabajos de mi madre como respetada sanadora, pero ganó el dolor y mi padre nos dejó antes del año. Tuvo mi madre viuda la suerte de poder contar con nuestro buen tío, el conde Rolfo, para poder liquidar las pertenencias y así Tampoco conservo recuerdos del viaje pero supongo que debió ser aquella mi primera aventura en los caminos, junto a Lizón, el hijo de nuestros criados, que era un poco mayor que yo y fue mi primer amigo incondicional. Me contaba Lavinia que los primeros tiempos en Córdoba fueron muy duros ya que había mucha competencia entre los sanadores de la ciudad, pero que el azar de estar y actuar en el momento justo nos permitió el cambio sustancial de nuestras vidas allí. Fue en la Al-Musara, muy cerca de nuestra casa. Allí, los caballistas instruían a los jóvenes de las clases altas en las artes de cabalgar sobre aquellos preciosos corceles y también sobre los sucios camellos del desierto. Me había llevado mi madre, después de mucha insistencia mía, a ver las carreras y juegos de aquel día. Era natural mi capricho de siete años y huérfano de padre que le enseñara a cabalgar. Un chico de unos diez años corría sobre un rápido alazán y, a pocos pasos de nosotros, el animal dio una rodada, aplastando la pierna del jinete. El caballo se levantó y siguió corriendo, mientras los gritos del chico, con la pierna descoyuntada clamaban por ayuda ya que nuevos jinetes venían, directamente a arrollar al caído. Mi madre saltó hacia él y empezó a agitar sus ropas, consiguiendo que los jinetes desviaran la carrera. Antes de que nadie la viera, le dio un certero golpe en la nuca que desmayó al muchacho, permitiéndole a ella coger la pierna y volver a colocarla, con un fuerte; y doloroso, tirón. De inmediato fue llegando la gente a socorrer al chico y nadie se percató de lo que había hecho ella. Pero el padre sí debió darse cuenta de algo porque no dejaba de agradecerle a mi madre la salvación de Jalil. Aquel hombre era nada más ni nada menos que Abu Hanifa, un erudito de la corte que llevaba años trabajando en la normalización de las escrituras sagradas, del Corán y, como tal, tenía gran predicamento en toda la nobleza, incluido el emir. En poco tiempo nos mudamos a una casa muy cercana a la mezquita y mi madre era llamada muy a menudo al palacio para atender a pacientes de mucha importancia. El propio Hanifa insistió en cuidar de mi educación, permitiéndome compartir sus enseñanzas y la de más maestros de la corte con los hijos de los altos funcionarios. Creo que hasta mi adolescencia fui un buen alumno ya que nunca tuve mayores problemas, tanto con los maestros como con el resto de compañeros de juegos. Con ellos solía ir, a menudo, a la Al Musara, participando de las carreras y luchas, hasta que empecé a ver que mi mayor placer era el de los cálculos y el trabajo de las piedras y dejé de acudir. Tenía ya diecisiete años cuando mi madre y el imán me autorizaron a salir al mundo a buscar nuevas enseñanzas del oficio, con mucho dolor por parte de ella, pero con más comprensión y amor. Poco después, mi madre me hizo saber que mi querida hermana había sido pedida en matrimonio por Isaías, un joven y rico joyero de Tarraco y que, desde allí, le ha mandado a decir que vive muy feliz, que ya es madre de una niña y que prefiere al clima marino al de la caliente Córdoba. Recorrí buena parte de Al Andalus, ofreciendo mis servicios a maestros constructores de Isbiliya, Elvira y la más lejana Balansiya, para subir luego hasta Segóbriga y Rexópolis, donde tuve una mala experiencia de juventud y licores baratos. La ciudad ya estaba casi totalmente desierta y estábamos cogiendo bloques para un puente de Tituleia cuando tuvimos una disputa con un grupo de godos pendencieros, resultando malherido uno de ellos y muertos dos de mis compañeros. Las denuncias a los caldeos no se hicieron esperar, por lo que tuve que buscar trabajo lo más lejos posible de allí. Llegué hasta Viseo, donde estuve poco tiempo pues había muchas y mejores obras en Brácara. Trabajando allí conocí a dos gallegos que me hablaron de sus tierras del norte, del Finisterra y de los que creían los últimos druidas. Mi sed de saber me arrastró así hasta la ruinosa fortaleza de Noela. Estuve algo más de un año acompañando a mis tres queridos maestros, aprendiendo lo que quisieron enseñarme, de la vida, del ser humano y su posición en el Universo, hasta el día en que hallamos a uno de ellos, Breala, muerto en su jergón. Sus compañeros, sumidos en el triste desencanto de ser los últimos de la estirpe subieron a la pequeña barca que usábamos para pescar y partieron rumbo al norte, y al olvido, después de darme sus bendiciones. También me hicieron prometer que jamás volviera a pronunciar sus nombres. Lo siento. Mi vida había cambiado por completo con los puntos de vista que ellos me enseñaron a tener. Hasta la responsabilidad de perpetuar sus Me costó mucho volver a adaptarme a la vida fuera de Noela, a la mezquindad de los malos frailes, a la codicia de muchos Señores y a la cobardía de pocos guerreros, pero lo hice, poniendo en práctica, muchas veces, el mandato del silencio, antes de comprometer mi piel por una palabra dicha a destiempo. Los caminos, entonces, me llevaron primero a la cercana Brigantium y más tarde hasta Britonia. Allí me fue muy difícil comunicarme con los ancianos presbíteros que conocí porque usaban esa lengua mindoniense que les mantenía bastante segregados. Con mis pocas palabras de gaélico al fin pude expresarme y saber que estaban viviendo una acelerada decadencia, después de más de cien años de que empezaron a llegar de sus lejanas islas. No ocurría así con los campesinos, soldados y artesanos que se integraron a la región y a los pocos Señores. Los presbíteros y el abad habían recibido muy pocos profesantes y ya estaban convencidos del error de no haberse amoldado a las costumbres locales. Eso y el tiempo les habían derrotado y sólo esperaban el olvido, sin importarles demasiado que la cercana Mondoñedo, con su nuevo monasterio, dispusiera el destino religioso de los dispersos pobladores. Seguí luego hasta Lucus, donde conocí al entonces presbítero Fromestano, con quien entablamos una buena amistad, interrumpida por la llamada del maestro Juliano, en Orense. No tengo mucho más que contarte, mi Señor, sobre mi pasado y sobre mí, aunque se que hay muchas aventuras que sólo servirían para cansar tus oídos ahora, quizás tengamos momentos en los que pueda narrártelas, para tu entretenimiento. Fragmento del primer capítulo de "Silo Príncipe" | ||||
 acudir al llamado de sus primos, que nos acogieron en una casa que tenían desocupada, en las afueras de Córdoba.
acudir al llamado de sus primos, que nos acogieron en una casa que tenían desocupada, en las afueras de Córdoba.
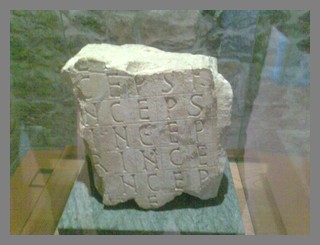 mensajes era… y es, casi un reto sagrado que creo llevaré hasta el final de mis días. Aunque, estoy seguro, me ha faltado mucho por aprender de ellos, demasiado, como para considerarme un hombre completo. Pero, al menos me encaminaron. Debo seguir, de la mejor manera que me sea posible.
mensajes era… y es, casi un reto sagrado que creo llevaré hasta el final de mis días. Aunque, estoy seguro, me ha faltado mucho por aprender de ellos, demasiado, como para considerarme un hombre completo. Pero, al menos me encaminaron. Debo seguir, de la mejor manera que me sea posible.